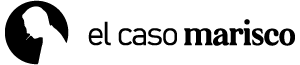Me crié en bares. Los pantalones impecables de mi padre eran mi referencia y el mostrador la gran muralla china de mi infancia kitscheana.
Ahora que ya no existen, debo admitir que tuvieron en este mundo sus 15 largos minutos de fama.
En ellos encontré a Klimt y Warhol tomando cerveza alrededor de la medianoche. También al resto de la historia del mundo que transcurrió desde aquélla primavera hacia el invierno violeta con las manos entumecidas y todos los sueños.
Eran los bares una kermés de ilusiones, una mise en abyme; la copia interior de un estilo existente, una cirugía estética.
Todo ya había sido creado. Giuseppe Arcimboldo, Hitchcock y Chandler a menudo aparecían por el bar de la esquina a explicarle a mi viejo de qué manera se perdían los bueyes, y me iniciaban en el estudio de los mecanismos del universo.
Otros tópicos usuales eran “Los cien pájaros volando” o el “Rey Tuerto”.
Pero las cosas idas dejan un agujero que todo lo traga.
Una zigzagueante luminosidad idiota y violenta a la vez.
Temida como el infierno que ya tampoco existe.